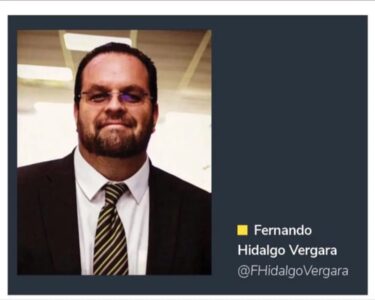Por Yarely Melo Rodríguez
Hay violencias que no gritan, pero desgarran.
Que no dejan moretones, pero dejan cicatrices públicas.
Que no golpean con las manos, sino con algoritmos.
La violencia digital es una de ellas.
No es un fenómeno tecnológico.
Es un mecanismo político.
Una herramienta diseñada para corregir, intimidar y desarticular a quienes se salen del guion del poder tradicional.
Y, sobre todo, a las mujeres que se atreven a ocupar un espacio público sin pedir permiso.
Byung-Chul Han lo advirtió con una lucidez que hoy se vuelve urgente:
“La transparencia se convierte en una forma de control.”
Lo digital no solo exhibe: vigila.
Y no solo vigila: disciplina.
En el espacio virtual, cada mujer que habla, opina o denuncia, entra a un territorio donde la visibilidad se transforma en vulnerabilidad.
Cada palabra es observada, medida, evaluada y castigada por una multitud anónima que opera sin freno y sin consecuencia.
La violencia digital funciona como el panóptico perfecto:
no necesita cárcel,
no necesita juez,
no necesita manos.
Le basta con un comentario, una captura de pantalla, un meme o un perfil falso para hacer lo que antes hacía el linchamiento público:
corregir a la mujer que incomoda.
En el fondo, lo digital se convirtió en un laboratorio del viejo pacto patriarcal:
un territorio donde la violencia se vuelve más eficiente, más rápida y más cruenta.
Porque no tiene rostro.
Porque no tiene horario.
Porque no tiene límites.
Y es falso que la violencia digital sea un malestar pasajero.
Es, en realidad, una estrategia de disciplinamientopolítico.
Las mujeres en el poder lo saben: no se ataca su trabajo,
se ataca su cuerpo. No se analizan sus decisiones,
se cuestiona su vida privada. No se debate su agenda,
se destruye su reputación.
El mensaje es claro:
“Participa, pero no opines demasiado.”
“Llega, pero no mandes.”
“Habla, pero acuérdate de que te estamos mirando.”
Así opera la violencia digital: como una cuerda invisible que quiere jalar a las mujeres de vuelta al lugar donde el sistema siempre las prefirió: calladas, dóciles, agradecidas.
Pero hay algo más profundo, más peligroso y más negado:
la violencia digital no existe solo para dañar.
Existe para impedir.
Impedir que una mujer denuncie.
Impedir que participe.
Impedir que se prepare para gobernar.
Impedir que crezca políticamente.
Impedir que sea referente.
Impedir, en suma, que el poder tenga rostro femenino y autónomo.
Han explica que la sociedad digital produce sujetos que se vigilan entre sí, creyendo que ejercen libertad cuando en realidad reproducen control. Y en esa lógica perversa, la violencia digital se vuelve “normal”, “parte del juego”, “riesgo del oficio”.
No lo es.
Es violencia.
Es castigo.
Es una estructura que funciona para mantener intactas las lógicas más antiguas de dominación.
Por eso urge nombrarla:
porque lo que no se nombra, se normaliza.
Y lo que se normaliza, se perpetúa.
La violencia digital no es accidental.
Es funcional.
Y mientras el Estado siga sin comprender su dimensión, seguirá siendo el arma más eficaz para silenciar a las mujeres que se están preparando para ejercer poder con propósito.
Las pantallas no son neutrales.
Los algoritmos no son inocentes.
Y el silencio social, ese que observa sin intervenir, es el cómplice perfecto.
Las mujeres no debemos adaptarnos a esta violencia.
El poder público tiene la obligación de entenderla, legislarla y enfrentarla.
Y la sociedad debe asumir que cada mujer violentada digitalmente no es un personaje: es un aviso.
Un recordatorio de que la democracia, sin mujeres libres, no es democracia.
Es simulación.
La violencia digital no es un tema de redes.
Es un tema de poder.
Y mientras siga funcionando como herramienta de disciplinamiento, lo que está en riesgo no es solo la libertad de expresión de las mujeres:
es la libertad de todas.
Yarely Melo
Abogada,
Maestra en administración Pública