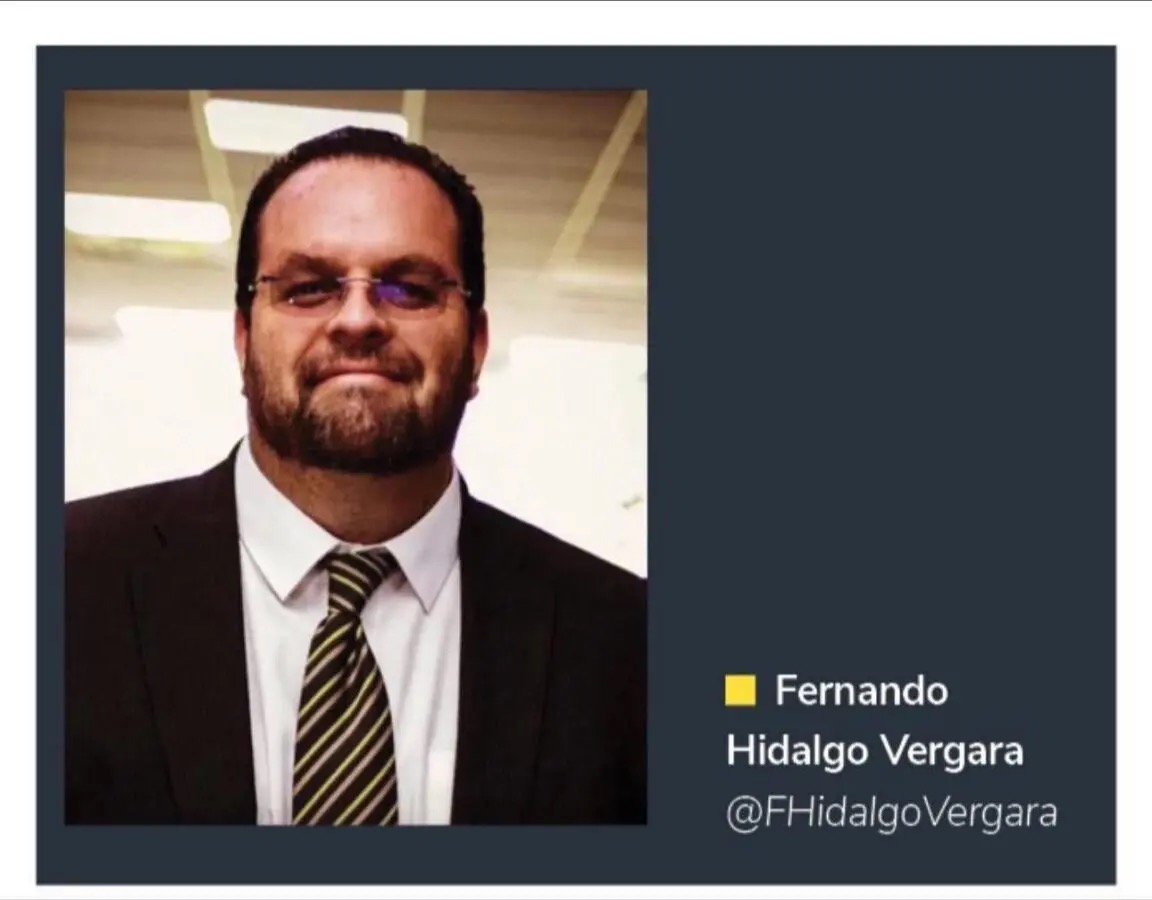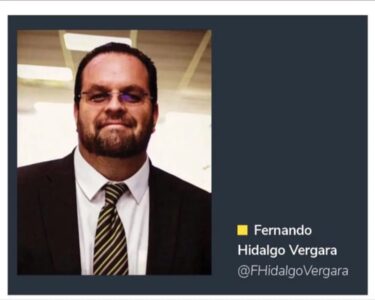¿Censura? Todo indica que sí.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en la próxima reforma electoral habrá “ajustes” a los tiempos de radio y televisión.
En la historia reciente enseña que toda regulación sobre el mensaje termina siendo, tarde o temprano, una regulación sobre el mensajero.
En estos tiempos estelares de la cuarta transformación, aún más, pues cuando algún medio de comunicación osa informar sobre hechos posiblemente constitutivos de delito, en atención al lenguaje técnico- jurídico, el culpable es el medio que informa y no el personaje que incurre en esa presunta conducta ilegal, o, al menos, inmoral.
El ejemplo diabólico es el estado de Campeche, en donde la gobernadora Layda Sansores, sin pudor y sin medida ha hecho víctima a un periodista quien ahora debe presentar previamente su trabajo a un censor del gobierno que va a autorizar si se debe o no publicar.
Desde la reforma de 2007, el modelo de comunicación política en México ha sido criticado por saturar a la audiencia, por endurecer la propaganda y por convertir los tiempos oficiales en un ritual poco persuasivo, casi propagandístico.
Ese modelo nació como un dique frente al poder del dinero y de los gobiernos para controlar la narrativa electoral. No fue un capricho: fue una respuesta institucional al abuso.
Cuando la presidenta Sheinbaum habla de “ajustes” sin precisar alcances, criterios ni salvaguardas, la pregunta no es si el modelo puede mejorarse —claro que puede—, sino quién decide qué se ajusta y con qué límites. ¿El Congreso? ¿El árbitro electoral? ¿El Ejecutivo? En un país con tradición presidencialista, la ambigüedad es peligrosa.
¿Quién diablos va a decidir si la información es “adecuada” para las audiencias o no?
¿El gobierno? Ah, mira.
Hay que recordar que la libertad de expresión no se defiende cuando es cómoda, sino cuando es incómoda. ¡Para eso es!
Ajustar tiempos puede sonar administrativo; ajustar contenidos sería autoritario.
Para allá vamos.