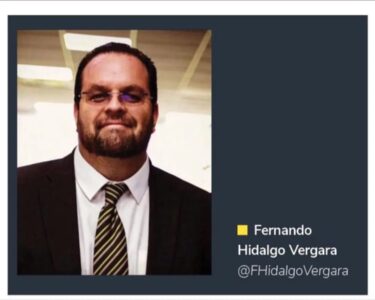Por Yarely Melo Rodríguez
Hay violencias que no dejan marcas visibles.
No levantan la voz, no rompen puertas, no amenazan de frente.
Pero disciplinan, inhiben y desgastan con una eficacia inquietante.
En muchos Cabildos del país, la violencia institucional no se ejerce con gritos ni sanciones formales, sino con mecanismos administrativos que parecen neutros, pero que tienen un objetivo claro: neutralizar la disidencia.
Información que no se entrega a tiempo.
Documentos incompletos enviados horas antes de la sesión.
Comentarios minimizados, burlas sutiles, calificativos como “incompetente” o “conflictiva” para quien cuestiona. Opiniones que no se asientan en actas.
Debates reducidos a una línea que dice: “se aprueba por mayoría”.
Nada de eso es casual.
En palabras de Pierre Bourdieu llamó a esto violencia simbólica: una forma de dominación que no necesita imponerse por la fuerza porque opera desde la normalización. Es la violencia que logra que quien la padece dude de sí, se canse, se calle o se retire, mientras el poder conserva una apariencia impecable de legalidad.
Controlar el tiempo es una de sus herramientas más eficaces.
Quien recibe la información tarde no puede analizar, proponer ni debatir con seriedad. Así, la toma de decisiones se vuelve una formalidad y el Cabildo deja de ser un órgano deliberativo para convertirse en una oficina de ratificación.
Otra forma de esta violencia es la deslegitimación personal.
No se discute el argumento, se desacredita a quien lo plantea.
No se responde al contenido, se etiqueta a la persona.
Es una estrategia vieja, pero funcional: convertir el disenso en un defecto de carácter.
Más grave aún es lo que ocurre cuando esa violencia se traslada al plano digital.
Perfiles falsos, ataques coordinados, burlas públicas.
No es espontaneidad ciudadana: es la extensión informal del poder institucional. Cuando la voz crítica no puede ser callada en la mesa, se intenta erosionar fuera de ella.
Y luego están las actas.
Esos documentos que deberían resguardar la memoria institucional.
Cuando omiten reservas, cuando borran posturas, cuando reducen debates complejos a una votación sin contexto, ocurre algo delicado: se cancela la posibilidad de exigir responsabilidades futuras. Sin memoria, no hay rendición de cuentas.
Todo esto sucede sin romper la ley de forma explícita.
Ahí radica su peligro.
La violencia institucional más eficaz es aquella que se ejerce con apariencia de orden, que se justifica como procedimiento, que se disfraza de técnica. No deja escándalo, pero sí gobiernos sin contrapesos, Cabildos sin deliberación y representantes neutralizados en su función deliberativa.
Un Cabildo que silencia voces no gobierna: administra obediencias.
Y cuando el poder teme a la palabra crítica, ya no está gobernando con legitimidad, sino defendiéndose de ella.
Nombrar esta violencia no es exagerar.
Es el primer paso para desmontarla.
Porque el poder público, si quiere tener propósito, debe tolerar —y proteger— la diferencia. Todo lo demás es simulación.
Yarely Melo Rodríguez